Por Ezequiel Gon
Salimos de Cusco antes del amanecer, cuando la ciudad todavía dormía bajo una manta de neblina. Íbamos con mi marido; estábamos por cumplir veinte años desde que nos conocimos, y este viaje era nuestro regalo. Una promesa y un homenaje: queríamos celebrar la historia que nos une desde hace dos décadas con algo que trascendiera lo cotidiano.
El plan era claro: llegar a Hidroeléctrica, caminar hasta Aguas Calientes y al día siguiente, finalmente, ver Machu Picchu. Ese nombre que desde siempre se pronuncia con respeto, como si contuviera algo sagrado, algo que no pertenece del todo al mundo de los hombres.

En el asiento de la combi, con la botella de agua y una pastilla para los mareos, no podía dejar de pensar en lo que tantos me habían contado: la energía del lugar, la sensación de estar frente a una obra imposible. Tenía impaciencia, pero también una emoción profunda. Quería ver con mis propios ojos lo que alguna vez estuvo perdido entre la selva.
Sin embargo, a medida que avanzábamos por esas rutas de montaña, el entusiasmo empezó a mezclarse con miedo. El camino era una delgada línea de asfalto entre precipicios, donde los choferes conducían como si el peligro no existiera. En las curvas más cerradas, los carteles no pedían “reducir la velocidad”, sino “tocar el claxon” para avisar al vehículo que venía de frente. Cada bocinazo sonaba como una súplica.
A mi lado, mi marido intentaba traspasar un episodio de angustia, cada vez que el vehículo se asomaba al vacío. Yo miraba para adelante y pensaba en lo contradictorio que era todo: estábamos buscando una experiencia espiritual, pero lo único que sentíamos era el vértigo de la supervivencia.
Paramos dos veces en el camino. En una casa en la ruta donde nos sirvieron un café peruano de aroma especiado, tan intenso como el paisaje que nos rodeaba. En otra, nos encontramos con viajeros de distintas partes del mundo. Todos iban con la misma ilusión, el mismo destino. Los lugareños nos observaban con una mezcla de distancia y resignación; no eran hostiles, pero tampoco cálidos. Había en sus ojos algo que decía: “ya los vimos pasar mil veces”.
La ruta se volvió cada vez más salvaje. Entre los muros de piedra y la vegetación que caía como una cascada desde las montañas, avanzábamos sin saber muy bien cuánto faltaba. La naturaleza imponía su presencia, y el miedo se volvía parte del paisaje. Llegar a Hidroeléctrica fue un alivio y una revelación: entendí que Machu Picchu no se visita, se conquista. Que antes de ver la maravilla hay que ganársela con cansancio, con paciencia, con un poco de miedo, tal vez con esperanza de no morir en el camino.
Desde allí empezó la caminata de casi tres horas hasta Aguas Calientes. El sendero seguía las vías del tren, en un recorrido hipnótico entre la selva y los Andes. Caminábamos al ritmo de los pájaros, con el sonido del agua corriendo entre las piedras y el eco lejano de la locomotora interrumpiendo el silencio. Era como estar entre dos tiempos: el del hierro y el vapor, y el de la tierra y la humedad.
El aire olía a hojas frescas, a flores desconocidas, a tierra mojada. Y aunque el cielo empezó a oscurecerse, la experiencia era mágica. Cuando la lluvia llegó, no la sentimos como una amenaza, sino como una bendición. Cada gota parecía acompañarnos en ese tránsito silencioso hacia algo más grande. Caminamos empapados, con las mochilas pesadas, con la lluvia golpeando nuestros cuerpos, pero con una extraña alegría. Era como si la montaña nos estuviera probando.
Llegamos a Aguas Calientes al atardecer, cubiertos de barro y cansancio. El pueblo nos recibió con su ruido amable: el murmullo constante del río, las luces cálidas de los bares, las calles que suben y bajan como un laberinto. Todo era desordenado, turístico, pero también encantador.
Esa noche probamos el ceviche mas rico de toda nuestra vida acompañado de pisco sour y dormimos con el sonido de la cascada de fondo, como si la montaña nos arrullara. Esa fue la noche más mágica de toda nuestras vidas. La oscuridad era diferente y nos abrazaba con locura.
A la mañana siguiente, la realidad volvió con sus reglas. Nos levantamos a las seis para hacer la cola del bus que sube al santuario. Las filas eran interminables. Caoticas. Cada grupo tenía un horario de entrada, y si llegabas tarde, perdías el turno. Subimos rodeados de turistas de todo el mundo, cámaras en mano, miradas expectantes y palabras innentendibles.
Cuando finalmente crucé la entrada de Machu Picchu, lo primero que vi fue la niebla suspendida entre las montañas, como un velo que se niega a levantarse. Un poco desilusionado porque después de tanto viaje no poder ver nada era una decepción. Pero después, poco a poco, fueron apareciendo las ruinas: las terrazas, las casas de piedra, los caminos que serpentean hacia el cielo. La magnitud del lugar me sobrepasó.
Pensé en quienes lo construyeron, en el emperador Pachacútec, en los miles de trabajadores que levantaron una ciudad en las nubes sin herramientas modernas, solo con ingenio y fe. Sentí una mezcla de admiración y tristeza: todo eso, ese legado inmenso, hoy depende de un sistema turístico que lo reduce a una postal.
No había carteles, ni información, ni señales que explicaran qué era cada espacio. Si no contratás un guía de turismo, no entendés nada, no sabes quienes habitaron esas altas montañas, ni las historias que allí sucedieron. Pero el problema no es solo la falta de información, sino la presión. Los guías te apuran, te sacan de los lugares para que los usen sus grupos. Los guardias te silban si te detenés demasiado o si querés retroceder. No hay espacio para quedarse quieto, para contemplar.
No hay silencio. No hay conexión. No hay forma de absorber la energía implícita de esas gigantescas piedras que abrazan Machu Picchu.
Y sin conexión, Machu Picchu pierde algo esencial. Ser sentida.
Intenté sentarme un momento para mirar el horizonte, pero enseguida me corrieron. Sentí una tristeza que no esperaba. No por el cansancio, sino por la sensación de estar en un museo del que te echan apenas queres mirar de cerca. El turismo, esa máquina que lo devora todo, había convertido el asombro en trámite, la conexión en negocio. Lo sagrado en efímero.
Cuando descendimos, el ruido de los silbatos todavía me seguía en la cabeza. Aun así, no podía negar lo que había visto: una ciudad suspendida entre la niebla, un milagro que todavía resiste pese a todo. Pero me fui con una sensación amarga.
Machu Picchu no es solo una maravilla arquitectónica: es también un espejo de lo que somos como especie. Un reflejo de cómo corremos detrás de la foto perfecta, mientras olvidamos el motivo por el que empezamos a viajar.
Hoy pienso que los incas construyeron una ciudad para dialogar con las montañas, con los astros, con la naturaleza. Nosotros, en cambio, la transformamos en una fila más de consumo.
Y quizá ese sea el verdadero mensaje que Machu Picchu nos devuelve desde su silencio roto: que si no aprendemos a cuidar lo sagrado, lo perderemos. No de golpe, sino de a poco, con cada bocinazo, con cada selfie, con cada silbato que nos dice que sigamos caminando.





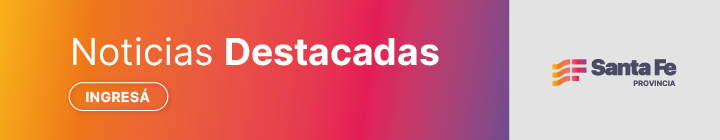
Comentarios